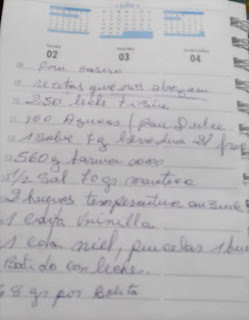Escuché a Michele Petit hablar sobre un escritor griego que, cuando era niño, sentado sobre las rodillas de su padre y envuelto por sus relatos y cantos, abrió una puerta a la fantasía que más tarde lo llevó a querer permanecer allí, mediante la escritura.
Este relato tira
de una cuerda invisible que trae en la punta a Federico Jeanmaire, contando
cómo viendo a su padre interesado por las lecturas, escribía en papelitos que
dejaba para que su papá los encontrara y se interesara por él, tanto como se
interesaba por esos periódicos que leía. Esos fueron sus primeros pasos como escritor,
reconoce.
Pienso en que
suele haber una imagen, un momento en el recuerdo, que nos hace arder y moldea
nuestras elecciones, nuestro devenir juvenil y adulto. Una especie de imagen
fundacional donde algo nos mueve de manera tal que pone un horizonte de
sentido.
Si uno afina el
oído, y escucha los relatos de otres, siempre aparece. Aparece cuando se anda
vagando por la evocación, cuando se navega en la blandura del mundo desde la
mirada niña.
Hace poco alguien
me contó que a su papá todes lo saludaban por la calle. Y que allí donde iba,
todes lo conocían. Un día salió con él a hacer su trabajo. Quedó conmovido con
ese reconocimiento amoroso, esos saludos amigables, con reconocer en su padre a
ese hombre al que nadie era indiferente. Siempre quise que cuando fuese grande,
todo el mundo me conociese y me saludara como a él, me dijo. Cuando evocaba la
imagen algo estaba encendido en sus ojos, algo que se enciende de igual manera al
escuchar su nombre en boca de quienes lo esperan y lo reciben cuando va con sus
libros a todos lados.
¿Qué misteriosa
cuerda toca la imagen fundacional para hacernos vivir intentando replicar esas
experiencias? Josefina Vicens en “Los años falsos”, explora en la identidad de
un joven que ama tanto al padre que imagina sus profesiones de acuerdo con sus reacciones
antojadizas. Si elogiaba a los bomberos, pues el niño empezaba a desear ser
bombero. Si esperaba al cartero y este no venía, el niño quería ser cartero
para hacer tan bien su oficio que no pudiera desilusionar a ningún otro padre
del mundo, que encerraban, claro, el imaginario de su propio padre. Esas imágenes
que Luis Alfonso evoca piden ser visto, desean el reconocimiento de esa figura enorme
que allí está en nuestro limbo simbólico para decir: “Lo hiciste bien, estoy
orgulloso”.
Recuerdo otro
relato que me impresionó mucho. Un abuelo que leía a sus nietos y los reunía
para conversar. Cada vez, como en un ritual, se exponían temas y se acompañaba
a les niñes a hacer preguntas, que quedaban registradas en grabaciones. De
adulta, aquella niña profundamente impresionada por su abuelo, recordaba cómo
la llama ardía en cada encuentro, y cómo había descubierto en la filosofía una
forma de volver allí. Llevar las preguntas a la vida, a su hijo ahora, avivar
la llama que un día su abuelo encendió y custodiarla hasta que pudiese arder
libre.
No sé si se trata
de un momento. Quizás es la suma de gestos, de experiencias que se cristalizan
en la mente en un momento puntual que recordamos como un fulgor necesario para
iluminar luego el camino. Esa imagen está cargada de raíces que se hunden en la
memoria, en el cuerpo, en la identidad, hasta puntos ciegos, irrecuperables,
pero que hacen la flor.
No conocí mucho a
mi papá. Me dejó una memoria fragmentada de pequeñas chispas. Unos diccionarios
en los que buceábamos juntos las palabras. Unas caminatas de la mano, mientras
conversábamos, rumbo a la ferretería. La picardía de los chistes compartidos de
sobremesa. Unos poemas con letra imprenta, que no llegaba a comprender, con
circulitos en las íes. Las preguntas que iban con cada herramienta alcanzada, mientras
reparaba o construía alguna cosa. Pero hubo una imagen fundacional, sí.
Un cumpleaños me
trajo de regalo un par de guantes rojos y una libreta amarilla con forma de
corazón. Para que escribas, me dijo. Fue el último cumpleaños juntes. A veces
pienso que más que un regalo fue una especie de herencia que me arde en las
manos. O una forma de mantenerlo conmigo. O, a lo mejor, una forma de abrazar el
mundo de palabras que aprendí con él, cada vez que era parte de su tiempo.
Quizás quien lea,
si es que hay une lectore pasando sus ojos por aquí, estará rebuscando en su
memoria esa imagen, esa llama. O el sentido de esa llama. ¿Cuántos de esos
fuegos iluminarán ahora un camino y cuántos serán fuego que arrasa?
Como sea,
escribo. La imagen, la llama renueva su fulgor ahora. Vayan para él también estas
palabras.